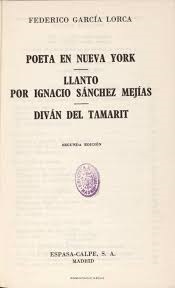|
| Sepulcro de Góngora. Capilla de san Bartolomé y san Esteban. Mezquita de Córdoba. bmre. |
Contaba en 1927 Enrique Romero de Torres, también pintor como su famoso hermano, que Francisco Pacheco encargó a su yerno Diego Velázquez, cuando viajó a la capital para visitar El Escorial, un retrato de Luis de Góngora. Se ha creído durante muchos años que ese cuadro era el depositado en el Museo del Prado. En realidad, es una copia del original, que fue muy celebrado en su tiempo, y que se exhibe en el Museum Fine Arts de Boston. El autor de la copia es anónimo y Enrique Romero de Torres reflexionaba en los comienzos de 1927 sobre la autoría del retrato del Prado cuando se iba a cumplir el centenario del vate cordobés. Era un retrato sobre el que se habían hecho múltiples versiones o copias, de mejor o peor calidad. Romero de Torres seguía pensando en 1927 que era obra de Velázquez. Hubo también una teoría expresada por Enrique Romero de Torres: La existencia de un retrato de Góngora pintado por El Greco, tesis de un crítico portugués y obra no conocida. El artículo de Romero de Torres finaliza así:
Decía Alberti que "a mí siempre, al lado de Tintoretto y Tiziano, sin olvidar al Veronés, me arrebató El Greco, amando su apasionada y punzante locura, como ascendiendo a vértice de llama, a luz hecha salmuera, a lava de espíritu candente. Lo llamé en mi libro A la pintura:
purgatorio del color, castigo,
desbocado castigo de la línea,
descoyuntado laberinto, etérea
cueva de misteriosos bellos feos,
de horribles hermosísimos, penando
sobre una eternidad siempre alumbrada!
Entre los más grandes admiradores que tuvo El Greco se encontraba Góngora, que le dedicó un alambicado soneto que estuvo grabado en su lápida de la iglesia de San Torcuato, que más tarde fue perdida, perdiéndose la tumba del pintor:
Esta en forma elegante, ¡oh, peregrino!,
de pórfido luciente dura llave,
el pincel niega al mundo más süave,
que dio espíritu a leño, vida a lino.
El Greco había muerto en 1614, dos años antes que Cervantes y Shakespeare... Trece años después moría Góngora, dando lugar con esa fecha—1627—al origen de nuestra generación llamada del 27...
 |
| Fuente: ABC, 31-12-1929 |
... En esta larga y casi milagrosa travesía hacia mi río del Olvido, ese Guadalete que por mi pueblo discurre bajo el puente de San Alejandro (hoy desaparecido) y con cuyas aguas me veré confundido un día no muy lejano, me han acompañado, en momentos muy distintos de mi vida, María Teresa y María Asunción... (Alberti, R.: La arboleda perdida, V, 1988-1996).
----- ----- -----
 |
| Góngora |
En el Boletín musical de Córdoba de 1928 se publicaba la siguiente reseña musical sobre Manuel de Falla:
 |
| Manuel de Falla para "Litoral", 5-6-7, octubre 1927. |
 |
| Benjamín Palencia para "Litoral", 5-6-7, octubre 1927. |
----- ----- -----
"En este contexto se encontraban cuando decidieron acometer un volumen triple de la revista dedicado a don Luis de Góngora, culminación del homenaje mediante el que, con motivo del tercer centenario de su muerte, el grupo de poetas jóvenes reivindicaba su concepto de la poesía y reafirmaba una identidad estética coherente." (Introducción, Neira, J: Manuel Altolaguirre: impresor y editor. Universidad de Málaga y Residencia de Estudiantes. Ficha 14-12-22 Archivo ISM).
¡Oh excelso muro, oh torres coronadasde honor, de majestad, de gallardía!¡Oh gran río, gran rey de Andalucía,de arenas nobles, ya que no doradas!
----- ----- -----
En estos días que los ríos Guadalete y Guadalquivir parecían leones furiosos, recordamos a algunos que disfrutaron de su vista.
6-2-26 22:05... Actualizado 9-2-2026 20:35