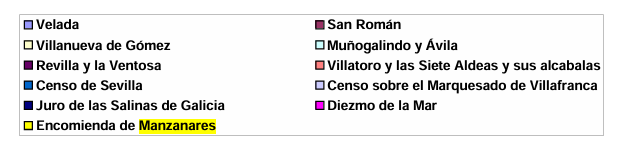|
| La pesadilla. Henry Fuseli. Wikimedia |
Cuando
Henry Fuseli (1741-1825) pinta La pesadilla en 1781, no pensaba en la
influencia que tendría gracias a su difusión en grabado, porque llegó a toda clase
de públicos. Esta obra tendría múltiples lecturas.
Son muchos los que la han identificado con la escenificación de un sueño erótico, pero, otros, han podido entender como el miedo a lo desconocido y al ocaso del reinado de la Razón; como muestra del paradigma del clasicismo. Aunque admiró el lenguaje neoclásico, imitó en sus obras las figuras de las vasijas griegas y la pureza del dibujo de John Flaxman (1755-1826), lo que da fuerza a sus composiciones y formas, en la línea de Miguel Ángel, para lograr un mayor dramatismo.
Flaxman estuvo en Roma entre 1788 y 1794, aprendiendo del cosmopolita ambiente de la ciudad. En sus obras el recuerdo grecolatino está muy presente, queriendo recoger el deseo de regeneración de las artes basado en la simplicidad y esencialidad de los trazados. Autor de obras como El monumento a Lord Nelson (1808-1818), destacó también como ilustrador de obras clásicas como La Ilíada, La Odisea y la Divina Comedia.
John Flaxman. Infierno. Divina Comedia. Dante. Grabador: Joaquín
Pi y Margall[1].
Francisco de Goya (1746-1828) también
estuvo en Roma entre 1763-1766. Muchos le relacionan por su originalidad con
Fuseli, siendo una rareza entre los pintores españoles de su tiempo.
La enfermedad que le dejó sordo en 1792, le
obligó a hablar por señas. Además, dotó de unas características especiales a su
obra, convirtiéndose en el arquetipo de pintor moderno, donde se mezcla lo
atormentado y la genialidad. En su obra aparecieron elementos propiamente
románticos como lo extraño, lo exótico, lo grotesco, lo misterioso y lo
sobrenatural. Desde fantasmas a vampiros, pasando por el terror anónimo. Flaxman
y Fuseli habían incorporado a sus obras elementos oníricos o fantásticos. Los
dibujos de Flaxman para la Divina Comedia de Dante, publicados en Roma
entre 1793 y 1802, sirvieron de inspiración a Goya en muchos de sus grabados a
la hora de encuadrar sus obras en escenarios fantásticos. Ganó expresividad y
comunicación con menos elementos, y así podía expresar por medio del arte sus
opiniones, como es el caso de los Caprichos. En la mente del pintor
aragonés está el deseo de regeneración moral de la sociedad de finales del
siglo XVIII, deseo común a Moratín o Jovellanos. Recordemos el grabado 43, El
sueño de la Razón produce monstruos (1797), en el que cuando la Razón
deja paso al sueño se liberan los monstruos del subconsciente. Goya dejó
escrito en este grabado que cuando los hombres no oyen el grito de la razón
todo se vuelve visiones, en una escena rodeada de animales nocturnos.
El sueño de la
Razón produce monstruos. Goya. Museo del Prado.
Con el inicio de la guerra de la Independencia(1808), Goya, ya mayor, sobrevive a la contienda y sus horrores, y su arte se libera
de esos monstruos y retrata lúcido lo acontecido. En 1810 comienza la serie de Los
desastres de la guerra, donde expresa las escenas terribles que ha vivido o
que le cuentan. El pintor se desahoga en el arte. Esta serie no fue un encargo,
ni fue conocida a hasta después de su muerte. Con escasez de medios, utiliza
materiales precarios en escenas en las que las figuras se recorta sobre fondos
vacíos, llenas de fuertes contrastes y escasas gradaciones de tono. Escenarios
intemporales, inconexos entre ellos, que únicamente coinciden en expresar lo
trágico como verdadero. Es aquí donde muestra las semejanzas compositivas con
Fuseli[2][3].
Aunque no hay pruebas directas de
contacto personal, se puede ver el conocimiento de la obra de Fuseli por Goya en
los Desastres de la guerra. Por la gran circulación por Europa de sus
grabados y reproducciones se aprecian afinidades en el uso del dramatismo, la
deformación expresiva y la representación de lo ominoso. Tomemos el ejemplo de Gracias
a la almorta.
La estampa de Gracias a la almorta
fue manuscrita por Goya en la primera y única serie de la que se tiene
conocimiento en el momento de su realización, que el pintor regaló a su amigoAgustín Ceán Bermúdez. Se grabó en la plancha sin modificación para la primera
edición de los Desastres de la guerra, en 1863, realizada por la Real Academia de San Fernando. Hay un dibujo preparatorio en el Museo
del Prado.
Una mujer cubierta y con el rostro oculto
reparte entre un grupo de personajes hambrientos unas gachas o sopa hecha con
harina de almorta, por el título de esta estampa. En primer término, se puede
ver a una mujer recostada y vestida de blanco que sujeta en su mano una cuchara
y extiende su brazo ofreciendo un plato. Tras ella aparecen tres figuras de pie
con rostros caricaturescos de mandíbulas y pómulos marcados, narices afiladas y
ojos hundidos, todos ellos duramente castigados por la hambruna que asoló el
país durante la guerra de la Independencia. Las vestiduras son harapientas y
extravagantes, y algunas impropias. En segundo plano, Goya ha representado a
dos mujeres con rostros espectrales.
Como es sabido, la almorta sustituyó a
otros cereales durante la guerra de la Independencia. Crecía sin especial
cuidado en condiciones extremas. Su consumo durante periodos prolongados y
constituyendo la base de la dieta diaria podía producir latirismo, dando lugar
a paraplejias en adultos y problemas en el crecimiento infantil. Esta
ambivalencia es reflejada por Goya. Podía darte de comer, pero su abuso podría empeorar
tu salud. La figura de la mujer oculta y tapada se presenta como una figura
siniestra[4].
Dibujo preparatorio de Gracias a la almorta. Museo
del Prado[5].
Estar en las garras de una pesadilla es
algo común con lo que todos nos identificamos, pero quizá nunca la
experimentemos exactamente como la representa un artista en particular. Fuseli
evocaba una imagen aterradora, llena de misterio y pánico, pero con una vaga y
perturbadora familiaridad. Sugiere cómo se siente la mujer en las garras de una
pesadilla demoníaca, no lo que ve. La Pesadilla fue reproducida como
grabado. Una copia colgaba en el apartamento de Sigmund Freud en Viena en la
década de 1920[6].
Fuseli lo aplicaba más a lo fantástico y lo psicológico y Goya lo aplicó a la
realidad española que vivió.
El hambre, la guerra, los sueños, la
pobreza afectan a la Razón y fue un motivo creador para los artistas del inicio
del siglo XIX.
Como muestra y reflejo de la dura vida de
los agricultores hasta bien entrado el siglo XX, el cultivo de la almorta y su
molienda fue un recurso habitual para alimentarse. En la exposición del Museo del Molino
Grande[7] se cita y reproduce Gracias
a la almorta de Francisco de Goya para recordarnos la subsistencia en los duros
trabajos agrícolas de los labradores manchegos gracias a una leguminosa que crecía
en terrenos difíciles, aunque su abuso producía graves enfermedades.
Panel molienda habitual con la reproducción de Gracias a la almorta de Goya. Museo del Molino Grande.
[2] ANTIGÜEDAD, M.ª D., NIETO, V. y
MARTÍNEZ, J.: El siglo XIX: La mirada al pasado y la modernidad.
Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid. 2015-2024. Páginas 43-44, 46-47 y
52-57.
[3] CÁMARA,
A. y CARRIÓ-INVERNIZZI, D.: Historia del arte de los siglos XVII y XVIII.
Redes y circulación de modelos artísticos. Editorial Universitaria Ramón
Areces. Madrid. 2014-2021. Página 516.
[5] https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/gracias-a-la-almorta/55003124-f077-4c3f-bf29-b0c3addfdc1d
[7] https://www.turismomanzanares.es/que-ver-hacer/museos/5
Otras referencias consultadas:
- ANTIGÜEDAD, M.ª D.: Goya, las mujeres y la guerra de la Independencia, en Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, t. 22-23, 2009-2010, páginas 157-182.
1-12-2025 22:30 Actualizado 5-12-2025 7:44